DE TRAICIÓN Y SUBLEVACIONES
En este mes de junio que ahora expira muchas cosas se han acelerado, en España y en el resto del mundo. Hace unos días en una iglesia de Charleston, la bella ciudad sureña de Estados Unidos, un descerebrado ha liquidado a balazo limpio a nueve conciudadanos por ser de otro color. La salvajada ha levantado ampollas.
 Numerosos han sido los comentaristas que se han servido de ella para denunciar, una vez más, las tensiones raciales en Estados Unidos. La hoy superpotencia se creó en la esclavitud. La mantuvo vivita y coleando durante casi sus primeros cien años. Lo que terminó denominándose «la peculiar institución» estuvo en el origen de su guerra civil (1861-1865) aunque esta, al principio, se dirimió para evitar la secesión de los Estados esclavistas. Una inmensa literatura se aplicó después en argumentar que la guerra había tenido por motivo fundamental la preservación de la Unión. Esta orientación, lógicamente, no ha prevalecido.
Numerosos han sido los comentaristas que se han servido de ella para denunciar, una vez más, las tensiones raciales en Estados Unidos. La hoy superpotencia se creó en la esclavitud. La mantuvo vivita y coleando durante casi sus primeros cien años. Lo que terminó denominándose «la peculiar institución» estuvo en el origen de su guerra civil (1861-1865) aunque esta, al principio, se dirimió para evitar la secesión de los Estados esclavistas. Una inmensa literatura se aplicó después en argumentar que la guerra había tenido por motivo fundamental la preservación de la Unión. Esta orientación, lógicamente, no ha prevalecido.
Los debates historiográficos norteamericanos recuerdan los que todavía suscita en nuestro país la inevitabilidad o no inevitabilidad de la guerra civil. Así que los historiadores y la sociedad españoles en general no tenemos demasiadas razones para mostrarnos sordos a las discusiones que el tema racial y sus orígenes despiertan allende el Atlántico.
A mi, que he vivido unos siete años en Estados Unidos por razones profesionales, siempre me ha interesado la cuestión, «el dilema americano» como lo caracterizó un sociólogo sueco, Gunnar Myrdal, en una obra que era de lectura obligada en mis años de estudiante. Como historiador también me ha fascinado la querella historiográfica subsiguiente.
Viajando por el Sur siempre tuve la sensación de estar en otro planeta, ya fuese en Texas o en Alabama, en Georgia o en las Carolinas. En su «Requiem por una monja» Faulkner dijo algo perfectamente aplicable a tal mundo: The past is never past. It´s not even past. Un juego de palabras que viene a significar que el pasado nunca pasa y que incluso ni siquiera es pasado. Uno, sin embargo, se acostumbra a todo. También a la reverencia que en el Sur se presta a sus héroes, en particular a los militares y, sobre todo, a Robert E. Lee.
Lee fue el general más exitoso de la guerra civil y, según dicen sus admiradores, el prototipo del perfecto caballero del Sur. Batalló sin descanso para que el resultado que esperaba de la guerra pudiese garantizar la supervivencia de la confederación de estados secesionistas y, con ella, el sistema esclavista. Es un dato que no suelen subrayar muchos sureños en las abundantes hagiografías que de Lee se han escrito.
Por ello me ha llamado poderosamente la atención que en un reciente artículo en The New York Times (26 de junio) un conocido comentarista, David Brooks, publicase un notable artículo de opinión. En él, lisa y llanamente, se preguntaba si no habría que revisar también, aparte de la utilización más o menos oficial de la bandera confederada, la figura histórica de Lee.
Con un argumento de peso. Al anteponer su lealtad a su Estado natal, Virginia, a la que como militar había jurado a la Constitución de los Estados Unidos, Lee se convirtió automáticamente en un traidor. Y mantuvo su traición en la medida en que sostuvo la bandera de la rebelión y guerreó contra el gobierno constitucional y legítimo que, como soldado, había prometido defender.
Obviamente no tengo ni idea de si esa reevaluación del honor de Lee que preconiza Brooks se llevará a cabo o no, pero me suscita una cuestión relacionada con España. ¿No existe un extraño paralelismo entre la actuación de Lee en 1861 y la de Franco en 1936? Porque este último también había jurado defender la Constitución de 1931 y el Gobierno contra el cual se levantó en armas era tan legítimo como el que había en Washington en 1860 o 1861.
Son obvias las diferencias. La más importante es que Lee perdió. Franco ganó y permitió, deleitado, que los pelotas de turno construyeran en torno suyo un mito duradero. En ambos casos, sin embargo, ciertos historiadores ofuscan las cuestiones de índole política y moral que suscitan ambos comportamientos. En el americano, disminuyendo la importancia de la esclavitud. En el español acentuando hasta límites insospechados la presunta situación de anarquía y desorden que el Gobierno republicano toleró, si no impulsó, en la primavera de 1936. De aquí que Franco, ya en Tenerife, preparara la justificación oportuna: los sublevados no eran quienes se sublevaban sino quienes permanecían fieles al Gobierno legítimo.
El enfoque que subyacía a esta «justicia al revés», como la caracterizó muchos años después aquel prohombre fascista que fue Ramón Serrano Suñer, permitió todo tipo de asesinatos y ejecuciones sumarias contra los no sublevados al amparo de la proliferación de bandos de guerra no menos ilegales y de la ulterior declaración del «estado de guerra» por la Junta de Defensa Nacional, un grupito de generales y jefes autoseleccionados que se arrogaron la calidad de dictar normas en nombre de la Nación y del Estado.
Los lectores quizá piensen que exagero. Pues no. Un hispanista de gran talla, y de la categoría de Stanley G. Payne, ha reiterado muy recientemente sus conocidas cantinelas sobre la inevitabilidad de la justificable rebelión. No solo en su biografía (con Jesús Palacios) de Franco. Aprovechando que el Guadiana pasa por Guadalajara también lo ha hecho en una reseña aparecida en el Times Literary Supplement (19 de junio) de un libro de Julián Casanova y Carlos Gil Andrés acerca de la historia de España en el siglo XX publicado en inglés por Cambridge University Press.
Es decir, lo que algunos caracterizan de traición allende el océano, aquí es virtud. Ya sé que las analogías son peligrosas. También que las condiciones en los Estados Unidos antes de 1861 no eran como las de la España republicana. Pero, ¿no exaltan algunos de nuestros historiadores aquella democracia y denigran la española, aplicando ahistóricamente un concepto polisémico?
Ni siquiera la transición española fue particularmente pacífica. En 1977 la policía cargó contra 788 manifestaciones. Cerca de 600 personas perdieron la vida entre 1975 y 1983. Son datos públicos. ¿A cuántos se cargó ETA?
En la «pacífica» democracia norteamericana un siglo antes, solo en 1855, otras 600 personas perdieron la vida en California por causas violentas. ¿Y cuántos mueren al año hoy, sesgados por las balas, incluso de la policía?
Para el caso español más valdría estudiar y, si es posible, corregir las estadísticas que ha compilado con gran esfuerzo Eduardo González Calleja. Pero no tema el lector. Todos esos datos, debidamente categorizados por origen, clase, forma, tipo, circunstancias etc. no cuentan para algunos autores.





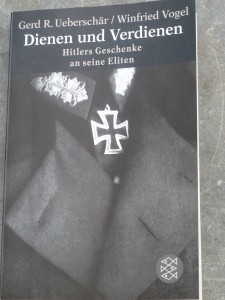

 Sus intereses han abarcado desde Germánicas y las viejas economías de dirección central a la política económica, exterior, de defensa y seguridad, las relaciones internacionales y la historia (de Alemania, Estados Unidos, España) que es su auténtica pasión.
Sus intereses han abarcado desde Germánicas y las viejas economías de dirección central a la política económica, exterior, de defensa y seguridad, las relaciones internacionales y la historia (de Alemania, Estados Unidos, España) que es su auténtica pasión.