Contra la distorsión en historia
Ángel Viñas
En este verano he leído, aparte de varias novelas, algunos libros de historia. Uno de ellos ha sido objeto de un comentario muy atractivo en EL PAÍS (29 de julio de 2017) por parte de un crítico, a quien no conozco, pero de cuyos juicios me fío: Manuel Rodríguez Rivero. Es un comentario que me ha agradado sobremanera porque el autor de dicho libro es un colega, compañero y amigo. Nos conocemos desde hace casi cuarenta años, cuando empezó a hacerse un nombre entre los jóvenes historiadores y politólogos españoles. Hemos coincidido en muchas aventuras. Desde, en particular, aquella inolvidable serie de TVE España en guerra para conmemorar el cincuenta aniversario del estallido de la guerra civil hasta una revisión colectiva de la curiosa biografía de Franco efectuada por el ahora nuevamente laureado profesor Stanley G. Payne con la inapreciable colaboración de alguien que estuvo ligado al CEDADE. Todos elegimos a nuestros amigos y colaboradores.
Desde hace muchos años Alberto Reig, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, ha dedicado especial atención al fenómeno de la regresividad en el relato sobre la República, la guerra civil y el franquismo. Entiendo por regresividad la vuelta hacia atrás, desdeñando los progresos realizados en la recuperación documentada y contrastable de todo ese pasado agónico y controvertido.
 Cualquier obra de historia es, por supuesto, una construcción. En general se basa en la combinación de factores hermenéuticos y heurísticos perfectamente determinados. Cuentan, en particular, la personalidad del investigador, su trayectoria, su formación técnica, su experiencia y, no en último término, su ideología; la naturaleza de los temas sobre los que proyecte su atención; el mayor o menor cuidado en la identificación, selección y tratamiento de las fuentes; la comparación de su relato con el de sus pares y, no en último término, su curiosidad por enriquecer en la mayor medida posible el acervo de conocimientos contrastables. No todo lo que se escribe sobre el pasado es historia ni tampoco coincide con la aplicación de protocolos o cánones reconocidos en la profesión. El vínculo con las fuentes es, en ellos, fundamental.
Cualquier obra de historia es, por supuesto, una construcción. En general se basa en la combinación de factores hermenéuticos y heurísticos perfectamente determinados. Cuentan, en particular, la personalidad del investigador, su trayectoria, su formación técnica, su experiencia y, no en último término, su ideología; la naturaleza de los temas sobre los que proyecte su atención; el mayor o menor cuidado en la identificación, selección y tratamiento de las fuentes; la comparación de su relato con el de sus pares y, no en último término, su curiosidad por enriquecer en la mayor medida posible el acervo de conocimientos contrastables. No todo lo que se escribe sobre el pasado es historia ni tampoco coincide con la aplicación de protocolos o cánones reconocidos en la profesión. El vínculo con las fuentes es, en ellos, fundamental.
Alberto Reig ha publicado hace unos meses, en la prestigiosa editorial Siglo XXI de España, un nuevo libro contra las distorsiones en los relatos de varios autores (algunos son incluso historiadores profesionales) que más que historia escriben “historietografía”, un neologismo por él acuñado y que servidor a veces se lo ha tomado prestado. Con él denota la pervivencia de los miasmas que se esparcieron en los relatos acuñados en la mitología aceptada por el franquismo y mantenida hasta la fecha con artilugios conceptuales y de estilo para salvar de ella lo que en la actualidad puede parecer mínimamente salvable. Esto significa la negación del progreso en materia de conocimiento histórico, ya sea por capas, estratos o etapas sucesivas, y la subsistencia de una supuesta “verdad” supra-temporal, tal y como la definió la necesidad de Franco y sus adláteres de explicar los orígenes de la guerra civil, los determinantes esenciales de su evolución y su imbricación con una dictadura de casi cuarenta años.
Tal regresividad es algo que no constata solo Alberto Reig. Santos Juliá, por ejemplo, ha escrito abundantes páginas al respecto, reconociendo que los acuerdos centrales a los que parecíamos haber llegado los historiadores hace quince o veinte años han saltado por los aires. Si algún lector acude a los DVDs de “España en guerra” y escucha los comentarios que acompañan las imágenes podrá tener una idea de cuáles eran. No en vano el equipo de redacción insistió en que la imagen debía ajustarse al texto y tal texto fue consensuado entre los catorce o quince historiadores que participamos. Nunca se ha publicado -una lástima- y quizá no estaría de más que alguien lo pusiera al día porque es un hecho que la investigación histórica no ha dejado de progresar en los últimos treinta años.
Se han enhebrado numerosas explicaciones de por qué ha sucedido lo que ha sucedido y se ha explicado desde múltiples ángulos: sociología, ciencia política, sicología social, sicoanálisis y, por supuesto, la historia misma. En el bien entendido de que España no es un país extraño en el que ocurran esas cosas extrañas. Ejemplos hasta cierto punto similares han figurado de forma prominente en los últimos tiempos en Italia o Estados Unidos, que también atravesaron por guerras civiles desgarradoras y que tienen la ventaja de no ser casos demasiado exóticos. El hilo común son los cambios políticos y parapolíticos acaecidos en las respectivas sociedades: los triunfos de Berlusconi o de Trump han reabierto grietas que parecían cerradas. El del PP en las elecciones de 1996 favoreció la regresividad autóctona e incluso foránea, entre algún que otro historiador extranjero. Pero lo que en España desató una contraofensiva fue el incesante goteo de informaciones, que han calado en un amplio sector de la sociedad, sobre los horrores, hasta entonces silenciados, de la represión franquista en la guerra y en la postguerra. El fenómeno de las tumbas olvidadas, los relatos sobre ejecuciones sumarias y la farsa de los consejos de guerra (incluido el TOP de años posteriores) han lastrado para siempre las versiones unilaterales franquistas sobre los “desmadres” de la represión republicana, reducida a la mitad o a un tercio del volumen propagado por los cuentistas de la dictadura.
El objeto de la ira para Alberto Reig es, pues, el mal llamado “revisionismo” patrio. Digo mal llamado porque la investigación histórica genuina es siempre revisionista. No puede ser de otra manera. Los progresos en historia dependen del descubrimiento de nuevas fuentes y de la aplicación de construcciones conceptuales y metodológicas que se encuentran en proceso de cambio. Entre ambas variables existe una interacción constante. Hace años surgió la preocupación por el factor género en los estudios históricos. Su aplicación abrió toda una serie de fuentes nuevas o permitió “revisitar” las ya conocidas. Hoy las construcciones culturales están de moda. Han permitido generar nuevos conocimientos y nuevas interpretaciones. La historia se mueve y del pasado puede decirse que hoy ya no es lo que era ayer. Es la demostración del auténtico revisionismo en la investigación.
Lo que en el discurso vulgar suele pasar por “revisionismo” es el intento de volver, en la medida posible, a los orígenes: la República fue un desastre; la guerra civil fue inevitable; se ganó gracias al genio de Franco; el régimen subsiguiente fue una dictadura rápidamente atemperada; el franquismo favoreció la evolución económica y social de España; creó una amplia clase media y, en definitiva, sentó las bases de una última “regeneración” (a veces se dice que sin proponérselo conscientemente) que acomodó una transición más o menos inevitable, ya que “no podía haber franquismo sin Franco”. En una aplicación del método más tautológico posible se afirma que sin Franco no es concebible la España de nuestros días. Algo como decir que sin Hitler no se comprende la Alemania de hoy. ¿Conclusión? Habría que elevar a ambos todas las estatuas posibles, aunque en el segundo caso con extremo cuidado y solo metafóricamente porque en Alemania sería un delito previsto en el código penal. Por su parte, en España han ido desapareciendo las razones que hubo en su momento (aunque, algunos pensarán, siempre quedan los corazones y la necesidad de oponer una “contramemoria” o un contra-relato que sirva de baluarte para los convencidos, aquéllos a quien se refería Ricardo de la Cierva como los que no deseaban que les robaran “nuestra historia”). Todo para ganar puntos en la pugna político-ideológica de nuestros días.
Alberto Reig, estudioso preciso e inmisericorde del historiador de cámara de Franco, ha leído la extensa obra de numerosos “revisionistas” y camelistas. Aplica un método de análisis y contextualización implacable para poner al descubierto sus miserias, sus contradicciones y su desprecio por los hallazgos según los protocolos metodológicos generalmente aceptados. No deja títeres con cabeza y sigue a rajatabla la máxima de “al pan, pan y al vino, vino”. ¿Por qué andarse con elucubraciones y palabras de buen tono para quienes falsean ese pasado que en su totalidad es incognoscible, pero del que conocemos un retazo cada vez más amplio, incluido su lado más sombrío?
Los afectados (siempre con menos títulos) se quejarán, tal vez, del sarcasmo y de la ironía del profesor Reig. Pero, ¿por qué deberían extrañarse? Han elaborado con denuedo su aportación a la regresividad en las condiciones creada por unas autoridades que no han sido capaces de proseguir la desclasificación de fuentes todavía cerradas a la investigación. Con excusas grotescas o, ahora, simplemente sin excusas. ¿Conocen los lectores alguna manifestación de, valga el caso, la señora ministra de Defensa explicando razonablemente porqué no continúa con la política de apertura de archivos que se detuvo con su nunca olvidado predecesor? ¿Y qué decir de los archivos del Ministerio de la Gobernación?
Si los lectores quieren pasar un buen rato, reírse (o llorar, según se mire) de la regresividad de autores que suelen mostrarse muy activos en las redes sociales y en ciertos medios de comunicación, perfectamente identificados con sus escasas grandezas y abundantes miserias tendrán pocas posibilidades más entretenidas de hacerlo que si repasan las suculentas páginas que Alberto Reig nos ha entregado. En ellas verán reproducidas muchas de sus afirmaciones en una amplia gama que va de la idiotez pura y dura a una incomprensible autosuficiente metodológica. Sin el menor recato declaro ser un admirador de la inmensa paciencia de que el catedrático de Tarragona ha hecho gala para no estallar y sí para escribir una obra sardónica y divertida. No se la pierdan.
Alberto Reig Tapia: La crítica de la crítica. Inconsecuentes, insustanciales, impotentes, prepotentes y equidistantes, Madrid, Siglo XXI de España, 2017.

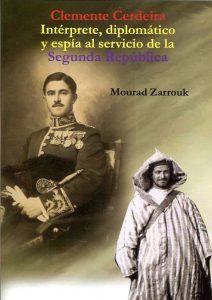
 El 28 de febrero un informe de los servicios competentes británicos recogió, por ejemplo, que en España la obsesión por la comida había eclipsado cualquier otro tipo de preocupación política. En una carta se afirmaba que la situación no solo era trágica sino que causaba una vergüenza profunda porque era evidente que los ricos nadaban en la abundancia mientras que los pobres se morían de hambre.
El 28 de febrero un informe de los servicios competentes británicos recogió, por ejemplo, que en España la obsesión por la comida había eclipsado cualquier otro tipo de preocupación política. En una carta se afirmaba que la situación no solo era trágica sino que causaba una vergüenza profunda porque era evidente que los ricos nadaban en la abundancia mientras que los pobres se morían de hambre. El déficit de trigo, para la alimentación y la siembra, superaba el millón de toneladas, según el embajador. En estas condiciones era evidente que el descontento popular no podía sino aumentar. Tal descontento se manifestaba no solo en una creciente crítica al régimen sino también en el deseo, cada vez más ferviente, de evitar la entrada en guerra. Se echaba la culpa a Alemania por las carencias alimenticias dado el chorro de exportaciones que se enviaba a tal país. No necesitó señalar que era la más dura y pura realidad porque en Berlín el tema no despertaba la menor preocupación. Los nazis siempre tan simpáticos…
El déficit de trigo, para la alimentación y la siembra, superaba el millón de toneladas, según el embajador. En estas condiciones era evidente que el descontento popular no podía sino aumentar. Tal descontento se manifestaba no solo en una creciente crítica al régimen sino también en el deseo, cada vez más ferviente, de evitar la entrada en guerra. Se echaba la culpa a Alemania por las carencias alimenticias dado el chorro de exportaciones que se enviaba a tal país. No necesitó señalar que era la más dura y pura realidad porque en Berlín el tema no despertaba la menor preocupación. Los nazis siempre tan simpáticos…
 Sus intereses han abarcado desde Germánicas y las viejas economías de dirección central a la política económica, exterior, de defensa y seguridad, las relaciones internacionales y la historia (de Alemania, Estados Unidos, España) que es su auténtica pasión.
Sus intereses han abarcado desde Germánicas y las viejas economías de dirección central a la política económica, exterior, de defensa y seguridad, las relaciones internacionales y la historia (de Alemania, Estados Unidos, España) que es su auténtica pasión.