UNA ASTRACANADA DE FRANCO
En este tiempo de aniversarios no cabe olvidar que el “oro de Moscú” fue uno de los grandes mitos del franquismo. Fue, también, EL secreto de Estado por antonomasia de su dictadura. La humillante cláusula de activación de las bases norteamericanas la conocieron al fin y al cabo ciertos círculos de la Administración, tanto en la civil como en la militar, que pronto mostraron interés por paliar en lo posible sus efectos. Sin embargo, la estrategia diseñada por Franco para “recuperar” el oro solo se comunicó a los más leales de entre los leales. Una “pequeña” diferencia.
La movilización del oro del Banco de España durante la guerra civil ha desvelado casi todos sus misterios. Quedan por conocer detalles operativos, a veces significativos. No será posible avanzar en este campo sin utilizar documentación rusa. El Estado español jamás ha conseguido intercambiar opiniones sobre el tema. Ni siquiera hoy.

Ha costado mucho trabajo identificar y analizar la sublime “estrategia” con la que Franco trató de “recuperar” el oro. Esto es algo para lo que la documentación de procedencia soviética no es necesaria. Su diseño y puesta en práctica permiten, sin embargo, alumbrar dimensiones esenciales del funcionamiento interno de la dictadura. No como se mostraba en los manuales de lo que se afirmaba era “Derecho Político” sino como fue en realidad.
Tal estrategia la diseñaron Franco y su ministro de Asuntos Exteriores, el tan alabado nacionalcatólico Alberto Martín Artajo, tras recibir a finales de 1956 la documentación sobre las ventas de oro en Moscú que Juan Negrín había conservado en el exilio. Oficialmente se afirmó que el Gobierno, merced a diversas gestiones discretas, había conseguido obtener el acta original de depósito que las autoridades republicanas habían efectuado en la capital soviética. De aquí que estuviera en condiciones de reclamar su devolución. Los medios internacionales sin excepción se hicieron eco (con muchas cábalas excepto Pravda que impugnó duramente las pretensiones franquistas y mostró la habilidad soviética para nadar y guardar la ropa).
Es obvio que los rusos no devolvieron el oro. Ningún historiador se ha atrevido a analizar las razones. No es petulante afirmar que el fracaso estaba determinado de antemano. Es difícil conseguir que otros Estados soberanos acepten astracanadas.
Por si las moscas, el tan renombrado Caudillo, o sus servidores más próximos, no tuvieron inconveniente en incluso mentir a los leales no autorizados a conocer la documentación recibida. Quienes hubieran debido saber mejor, se callaron o se plegaron a la voluntad omnímoda del Jefe del Estado. Entre ellos figuran personajes de toda prosapia en la dictadura, por ejemplo el soldado de la “Cruzada” que fue el ministro de Hacienda Mariano Navarro Rubio. O el entonces vicepresidente del Gobierno almirante Luis Carrero Blanco. Secundados por figuras de segunda fila pero miembros prominentes de la élite de la élite: embajadores (José Rojas Moreno, José María de Areilza), abogados y letrados del Consejo de Estado, catedráticos de Derecho Internacional, todos más o menos enzarzados en una lucha entre bastidores que nadie abordó.
Puesto a engañar, el Gobierno también engañó al propio Consejo de Estado, remanso de luminarias militares y político-administrativas; sustrajo toda la información relevante al Banco de España, sin que su ilustre gobernador, conde de Benjumea, chistara lo más mínimo, y lanzó a sus funcionarios a una escaramuza diplomática sin darles información. Todo muy fino y eficiente.
El sucesor de Martín Artajo, Fernando María Castiella, no parece que apoyase con entusiasmo los esfuerzos “recuperacionistas” y las absurdas instrucciones que recibió del Consejo de Ministros pero su sucesor Gregorio López Bravo, que lo intentó, tampoco estuvo a su altura. Sus “titánicos” gestos (sobre todo de cara a la galería) contrastan con su lacrimosa argumentación ante su colega soviético Andrei Gromyko en los años del franquismo tardío.
¿Cuál era el objetivo no proclamado del genio galaico? Amenazar a la URSS con acudir al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya basándose en los “derechos” que daba la posesión del acta de depósito. Fueron pocos quienes supieron que los republicanos habían vendido el oro. Un eminente director general de lo Contencioso argumentó que no tenía la menor importancia: era preciso imponer la primacía del derecho emanado del “régimen del 18 de Julio” sobre el derecho internacional. Naturalmente, no dijo cómo. De haberse conocido esta tesis en La Haya, Washington, París, Londres o Moscú las carcajadas hubieran sido homéricas. No se rieron, sin embargo, los señores ministros quienes le dieron la razón frente a la opinión unánime de los consejeros de Estado, quizá porque dicho director general había argüido algo que ningún historiador, tontos como somos, ha oteado hasta el momento: el “expolio” del oro justificaba por sí la guerra civil.
Ahora bien, ¿reparó alguien en otra razón menos narcisista?: la España de Franco, miembro de Naciones Unidas desde 1955, había renunciado ante la Sociedad de Naciones, en el sublime éxtasis de la VICTORIA el 1º de abril de 1939, al derecho a acudir a La Haya. Como, por cierto, también la Unión Soviética había excluido la posibilidad de demandar ante el Tribunal o ser demandada ante él. La estrategia estaba abocada al fracaso.
Ya que no podemos creer que los internacionalistas del régimen fuesen ignaros nos sorprende que a nadie se le ocurriera poner en conocimiento de Franco y de sus ambiciosos fajadores tales circunstancias, perfectamente conocidas de los profesionales.
Franco perseguía otros objetivos: i) le interesaba ante todo ennegrecer la figura de Negrín y, por ende, de los vencidos en la guerra civil; ii) sembrar la disensión entre las filas del exilio (con la inestimable aportación de Indalecio Prieto, siempre propenso a hincar el cuchillo en Negrín y cuyos artículos en El Socialista el propio Castiella llevaba solícito a Franco); iii) potenciar la idea de que los republicanos, malísima ralea («escoria», dijo una vez ante las sumisas Cortes), habían robado el tesoro de la nación. Por ello España, bajo la ilustrada guía de su conductor, no había podido avanzar más rápidamente por el sendero del crecimiento económico. La culpa la habían tenido los “malos españoles”. No él ni su régimen.
La “estrategia” murió de muerte natural con Franco. No sin que en el entretanto atravesara por algún que otro episodio típico de la duradera astracanada digna de Carlos Arniches. ¿Creerán los lectores que los eminentes biógrafos de Franco, el profesor Stanley G. Payne y Jesús Palacios, han hecho la menor referencia a todo este complejo de temas? La respuesta es negativa. Sí han tenido tiempo, naturalmente, para aprovechando que el Pisuerga pasa por Valencia introducir una amplia referencia (pp. 733s) al estallido, en julio del año en curso, del «caso Pujol». Bien es verdad que no mencionan tal nombre (noblesse oblige) en el índice onomástico.
Dado que la política exterior franquista siempre tuvo más de Schein (imagen) que de Wirklichkeit (sustancia) el propio Franco terminó metabolizando su fracaso. A él, plim.


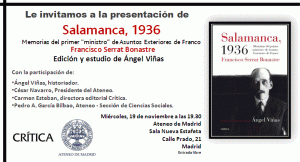
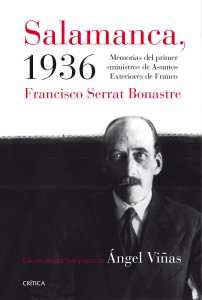
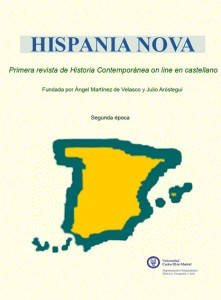

 Sus intereses han abarcado desde Germánicas y las viejas economías de dirección central a la política económica, exterior, de defensa y seguridad, las relaciones internacionales y la historia (de Alemania, Estados Unidos, España) que es su auténtica pasión.
Sus intereses han abarcado desde Germánicas y las viejas economías de dirección central a la política económica, exterior, de defensa y seguridad, las relaciones internacionales y la historia (de Alemania, Estados Unidos, España) que es su auténtica pasión.