Sobre las justificaciones primarias del 18 de Julio (III): La revolución roja avanza de la mano del judaísmo. Hay que echarse a temblar
Ángel Viñas
Podría argumentarse que los arrebatos anticomunistas que estoy reproduciendo no fueron sino eso. Arrebatos. Grave error. El énfasis en el peligro comunista contra el que había que alzarse en armas, virilmente, estuvo presente, al decir del estrecho colaborador del general Mola, en todas y cada una de las etapas de la conspiración. Es decir, formó parte integrante de la modulación de las medidas adoptadas para proteger el conocimiento de la misma de las aviesas miradas del comunistizado Gobierno republicano y para prevenir adecuadamente el asalto que deseaba la Komintern contra la España inmortal.
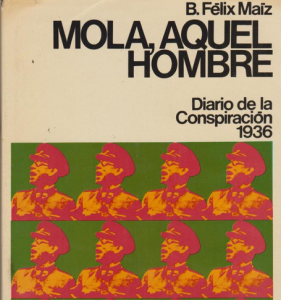 A finales de abril de 1936, cuando Mola ya había tomado las riendas operativas de la conspiración, Félix Maíz anotó: «Pusimos alma y vida a disposición de la Patria para que España no fuese una República soviética más. Porque siempre fuimos libres y nunca esclavos. Conocíamos perfectamente todas las andanzas de los agentes enviados por Moscú y cómo organizaban ya los actos para los días triunfales de su toma de posesión. Sabíamos de una brigada de nueva creación en el Politburó que se dejaba acariciar por la suave brisa del Mediterráneo y trabajaba en Barcelona, Cartagena, Ceuta y Melilla (…) pero la más negra en medio de aquellas delegaciones de la Komintern era aquella que desde sus madrigueras instruía ciertas brigadillas destinadas a imponer el terror» (p. 80). ¡Temblemos!
A finales de abril de 1936, cuando Mola ya había tomado las riendas operativas de la conspiración, Félix Maíz anotó: «Pusimos alma y vida a disposición de la Patria para que España no fuese una República soviética más. Porque siempre fuimos libres y nunca esclavos. Conocíamos perfectamente todas las andanzas de los agentes enviados por Moscú y cómo organizaban ya los actos para los días triunfales de su toma de posesión. Sabíamos de una brigada de nueva creación en el Politburó que se dejaba acariciar por la suave brisa del Mediterráneo y trabajaba en Barcelona, Cartagena, Ceuta y Melilla (…) pero la más negra en medio de aquellas delegaciones de la Komintern era aquella que desde sus madrigueras instruía ciertas brigadillas destinadas a imponer el terror» (p. 80). ¡Temblemos!
Sería prolijo reproducir más ejemplos de este tipo de «informaciones», pero no puedo por menos de recordar a los amables lectores la composición del Consejo Supremo del Soviet Español según comunicó a Mola un agente que poco después salió de España con un destino indeterminado:
Jefe Supremo: Francisco Largo Caballero
Asesor Adjunto: Ventura Delgado
Comisario del Interior: Carlos Hernández Zancajo
Comisario del Exterior: Luis Araquistaín
Comisario de Hacienda: Julio Álvarez del Vayo
Comisario de Guerra: teniente coronel Mangada
Comisario de Comercio: Carlos Vega
Comisario de Prensa y Propaganda: Javier Bueno
Comisario de Obras Públicas: José Díaz
Comisario de Industrias: J. Baraíbar
Comisario de Instrucción: Eduardo Ortega y Gasset
Comisario de Trabajo: Pascual Tomás
Comisario de Agricultura: Ricardo Zabalza
Comisario de Marina: Jerónimo Bugeda.
Quizá Félix Maíz se mosqueara un poco ya que había demasiados socialistas y muy pocos comunistas. Así que se preguntó: ¿dónde quedan Jesús Hernández, Dolores Ibarruri, Francisco Galán, Vicente Uribe, Santiago Carrillo, Andrés Nin, Joaquín Maurín, entre otros? No dio respuesta, salvo algunas palabras incoherentes (p. 85). La composición, y un conato de explicación, reaparecieron fechadas para el mes de julio en la versión 1976 (p. 222). Como si no hubiera pasado el tiempo.
En realidad, los planes eran mucho más siniestros y más preocupantes. El Komintern, adoctrinó el testigo a sus cautivados lectores, estaba sometido a las órdenes del «Kahal». Acudo rápidamente a Wikipedia. Así me entero de que este concepto había tenido una acepción bíblica pero no creo que Félix Maiz se refiriese a ella. Tampoco a la denominación que se había aplicado a ciertas instituciones judías de ayuda mutua en Polonia y Lituania en los siglos XVI a XVIII. Wikipedia en inglés no lo dice pero me parece evidente que el testimonio mas bien apuntaba a un organización conspiradora sionista que buscaba el dominio del mundo. Es decir, lo que los nazis denominaban judeobolchevismo y que el corresponsal de ABC creo que en Berlín, Eugenio Montes, trasladaba vía las encíclicas del maestro Goebbels a sus lectores españoles en la primavera de 1936.
Ya en mayo, mientras proseguía incansable la redacción de sus directivas para la sublevación, el patriótico general Mola recibía noticias del exterior que anunciaban que el comunismo internacional se aprestaba a ejecutar sus odiosos planes en diferentes países de Europa a partir del 1º de agosto (p. 96). Así que había que galopar. No fuera a ocurrir que, en busca de la perfección conspiratorial, a los buenos españoles los malvados comunistas les cogieran sin estar debidamente preparados.
El galope a rienda suelta se explica porque la situación era dramática. La actividad comunista en África crecía a pasos agigantados con Melilla (sic) como principal foco. Ya se habían anudado contactos entre los Frentes Populares francés y español. «Todas las conversaciones van dirigidas hacia el logro de una posible conjunción de sus fuerzas revolucionarias para estar dispuestas en el momento que fije el Komintern, la hora de Europa. Treinta días antes estaremos preparados nosotros. Su fecha es el 1º de agosto» (p. 131). No había duda.
Y, lógicamente, Ventura Delgado se fue a París en mayo para informar a las lógicas masónicas. Viajó con doce compañeros más, «que constituyen el pleno del Consejo Nacional del Soviet Español». Por otra parte, el Consejo Revolucionario Comunista (denominación que aparece en la versión de 1976) en una reunión en Valencia celebrada el 16 de aquel mes había preparado un acuerdo para la sublevación roja. Según el artículo 9 sería preciso proceder a la «eliminación de personajes políticos y militares destinados a jugar un papel de interés en la contra-revolución» (p. 144). En 1976 nuestro eminente testigo reprodujo todos los acuerdos. De la eliminación se encargaría el radio 25 de Madrid, «integrado por agentes de policía gubernamental» (1976, pp. 110s).
¡Caramba! Esto sí que debió de desasosegar a los conspiradores: si no se daban prisa, los rojos les pasarían a cuchillo. No era cuestión solo de salvar a la Patria. Era cuestión de salvar a sus salvadores como paso previo.
El viaje a París tiene su morbo. Sobre él vertió su bendición opusdeística el reverendo padre profesor Federico Suárez Verdeguer. De él se hizo eco en el año 2000 en un libro, que no he leído, pero que se titulaba Manuel Azaña y la guerra de 1936 (puede consultarse la página en cuestión en https://books.google.be/books ). Con un enriquecimiento notable: el levantamiento comunista debía ser simultáneo en Francia y España. Lo dicho: la civilización cristiana occidental se enfrentaba a un peligro no mortal, «mortalísimo».
No exagero. A mitad de junio, según Félix Maíz, se reiteró desde Moscú (y de nuevo lo transcribió en negritas):
«Nos hacen falta jefes que no sientan hacia la burguesía que odio mortal. Que preparen al proletariado para una lucha implacable. que no vacilen en usar los medios más violentos con cuantos se interpongan en su camino. Camino de nuestra Revolución, que ha de ser la guerra civil más encarnizada que jamás haya conocido la Historia» (p. 142).
Es decir, había no solo que galopar a toda prisa sino, literalmente, dispararse. ¿No diría el padre y profesor Suárez Verdeguer que el 10 de junio debía reunirse en el local de la biblioteca de Chamartín de la Rosa, c/ Pablo Iglesias nº 11, la flor y nata de la revolución?: Maurice Thorez, Vincent Auriol, Marcel Cachin, Largo Caballero, Dimitrov, Carrillo, Pepe Díaz, Paco Antón y Juan García Oliver, entre otros?. El distinguido académico se refirió a la p. 110 de la versión de 1976 de Félix Maíz. ¡Que no se diga que los historiadores de fuera del «pensamiento antifranquista» no saben manejar sus fuentes!
En consecuencia los servicios de información de Mola detectaron «un aumento de actividad en el ritmo de los preparativos rojos». En 1976 (p. 112) el distinguido testigo de cargo dio varios ejemplos. Menos mal que la CNT no había aceptado la designación de Largo Caballero para la Jefatura Suprema del Soviet Español (sic, p. 147). Pero no fue consuelo porque la nave «revolucionaria navega de prisa, lanzando cabos a babor y estribor? (p. 155). ¡Volvamos a temblar lectores!
Detalladas informaciones recibidas de la organización «Salud y Socorro» (pp. 159s) mostraron que el Gobierno se husmeaba algo. Fíjense, en abreviatura SS. Los revolucionarios habían dado instrucciones: si se producía el movimiento militar del que tanto se rumoreaba lo que había que hacer era aplastar totalmente a los reaccionarios e implantar el «régimen tan soñado». En consecuencia, se comprende bien que Mola, desde el principio, ordenara no tener miramiento alguno a la hora de sublevarse. El compañero que no lo hiciera no sería considerado compañero y contra los rojos, mano dura. La acción debía ser extremadamente violenta. Lo fue. Era, simplemente, cuestión de autosalvarse.
Mientras tanto, los conspiradores se protegían. Félix Maíz pontificó. La inteligencia militar soviética («el servicio secreto de las armadas rusas -[mala traducción del francés] y uno de los éxitos mayores del espionaje organizado por el Comisariado Interior del Komintern», ¡toma esa!) había enviado a un espía para que husmeara por Pamplona, capital de la brava raza que nunca se doblegaría. No logró penetrar las filas tradicionalistas (pp. 164-166s). Era alemán y se presentó como enviado del Vaticano («los círculos católicos (…) desean apoyar el proyecto hasta con dinero, si es necesario»). Pues era verdad. Claro que en Madrid estaban Thaelmann, la Pauker, Prestes, Turochof (sic) (pp. 174 y 176). Todos impecables comunistas que hay que suponer achucharían no en Madrid sino en el extranjero o desde la cárceles foráneas a Largo Caballero. Era el que «mueve sin cesar los agentes que Moscú ha puesto a su disposición» (p. 169). Las informaciones las daba un agente (¿alemán?) conocido como «6-WIW-9». Quizá fuese uno de los canales a través de los cuales Mola recibía noticia sobre las terribles actividades de los «hijos de Sión». No en vano precisa nuestro testigo:
«Es grande la astucia del Judaísmo. Está bien atendido el vivero donde germina su sagacidad. Sus hombres ladinos, dispersos por el mundo, distribuyen y dosifican el veneno de sus frutos» (p. 172).
Menos mal que en España había «hombres libres» que dirían no al judaismo y a su emanación, el comunismo. Como predicaba con sinigual y poético lirismo el maestro Goebbels.

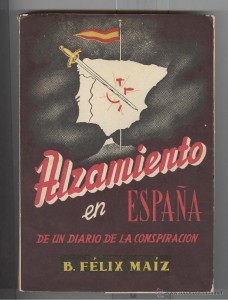
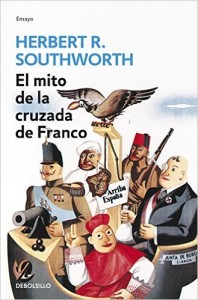





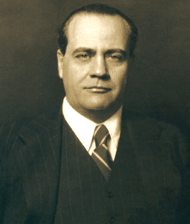


 Sus intereses han abarcado desde Germánicas y las viejas economías de dirección central a la política económica, exterior, de defensa y seguridad, las relaciones internacionales y la historia (de Alemania, Estados Unidos, España) que es su auténtica pasión.
Sus intereses han abarcado desde Germánicas y las viejas economías de dirección central a la política económica, exterior, de defensa y seguridad, las relaciones internacionales y la historia (de Alemania, Estados Unidos, España) que es su auténtica pasión.